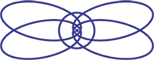EN BUSCA DEL ALMA PERDIDA
[Crítica cedida por Pantalla90] En Calanque de Méjean, una pequeña cala cerca de Marsella, tres hermanos, Angèle, Joseph y Armand, vuelven a encontrarse después de muchos años, junto al lecho de su padre moribundo. Angèle es actriz y vive en París; Joseph, frustrado por su reciente jubilación forzosa, ha llegado con Bérangère, su «demasiado joven novia»; Armand se quedó en el lugar para seguir llevando el pequeño restaurante para obreros de su padre, «Le Mange-tout». El reencuentro es una ocasión propicia para despejar sombras del pasado y hacer balance de lo que les ha quedado a esos sesentones de los ideales altruistas que les transmitió su padre y que llenaron de entusiasmo su juventud.
El tema profundo de la película es el paso del tiempo, la vida que inevitablemente se desliza hacia su final, perdiendo vigor en los cuerpos y en los espíritus, y el mundo que cambia y deja la nostalgia agridulce de los buenos tiempos que quedaron atrás. En el centro de la historia, tres personajes, los tres protagonistas, una mujer y dos hombres, de unos sesenta años, que andan bastante perdidos en busca de sí mismos, o, por lo menos desconcertados. Delante de ellos en el decurso del tiempo, tres ancianos, también dos hombres y una mujer: Maurice, el padre, Suzanne y su esposo Martin. Son el espejo en que pueden ver su propia vejez que llega inexorablemente. Tras ellos, otro trío, una niña y sus dos hermanos. Son el espejo de lo que fueron un día, una página en blanco, puros y listos para cambiar el mundo. Pero esos niños son mucho más, constituyen un aldabonazo para esos tres seres desanimados, a punto de rendirse, porque esos tres críos están desvalidos, necesitan de los mayores, llaman a su puerta con hambre y con frío, piden ser acogidos. No son, pues, seres que empujan y esperan su turno para desplazar a los que los han precedido: constituyen un nuevo eslabón en la cadena de las generaciones. Nadie puede abandonar la tarea de mejorar la humanidad, cada cual tiene su rol. Hay otros tres personajes -también dos hombres y una mujer-, que intervienen en la acción: Bérangère, la novia de Joseph; Yvan, el hijo del viejo matrimonio, y Benjamin, un joven pescador del pueblo. El amor transgeneracional sigue planteando el mismo tema del paso del tiempo, del envejecimiento, de las a veces fluidas a veces conflictivas relaciones entre generaciones.
El director filma con amor ese lugar mágico en el que el mismo creció, las casas como adheridas a las rocas, las colinas por donde corren los conejos, el viaducto por el que ven pasar los trenes a lo alto, la apertura al mar que, con su cálida luz invernal, adquiere unos tonos pastel suaves como la melancolía del tiempo que huye. La cala es como un gran teatro en el que resuenan las grandes preguntas de los personajes: «¿Cómo ser bueno en un mundo que no es bueno? ¿Cómo ser justo en un mundo que no lo es?». Porque ellos, Angèle, Joseph y Armand, no sólo buscan su lugar en el mundo para envejecer, quieren también abrirse a los demás, vivir para los demás. Andan extraviados, pero son buenas personas.
Si Robert Guédiguian es un magnífico director, los actores no le van a la zaga. Geneviève Mnich y Jacques Boudet hacen una deliciosa pareja de ancianos amantes; Anaïs Demoustier, Yann Trégouët y Robinson Stévenin están sencillamente extraordinarios; y no hay palabras para describir a Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin y Gérard Meylan, los actores fetiches del director marsellés.
Robert Guédiguian sabe hablar del dolor con dulzura, del amor con sencillez y de la política con finura, cuando trata el tema de los emigrantes y refugiados, y nos ofrece una película llena de ternura y buenos sentimientos, con un ligero humor que permite tomar distancia de la acción y aliviar la gravedad, como dice Joseph en un momento: «Al borde del abismo, la risa nos impide caer». No es una historia triste, porque está llena de amor y solidaridad. Aunque encoge el alma que un amor profundo y sincero pueda perder la dimensión de eternidad, intrínseca al amor auténtico. El verdadero amor es capaz de sobrevolar el tiempo y el espacio. Es terrible reducirlo a los límites de la vida y la muerte. Cada ser humano, único e irrepetible, tiene su lugar de responsabilidad en el mundo, es un nudo de relaciones y una fuente de posibilidades. Desertar es de cobardes. Si bien, en la película, hay también una cierta apertura a la Trascendencia, la esperanza de que al otro lado del umbral pueda haber un lugar para el amor.
La última escena, bellísima en su simbolismo, es un canto a la unidad, la fraternidad, la mirada hacia lo alto. Los ecos del amor inundan la tierra. Una película para no perdérsela, pero para verla con ojos críticos.