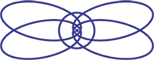[Crítica cedida por Pantalla90] Aliosha tiene 12 años. Ninguno de sus progenitores, a punto de divorciarse, está dispuesto a hacerse cargo de él tras la separación. Ambos están sólo preocupados por rehacer su vida sin ninguna traba. Boris se ha ido ya a vivir con su novia Masha, una joven aparentemente inmadura, muy celosa y absorbente. Zhenya tiene relaciones con Anton, un hombre mayor que ella, acomodado y dispuesto a casarse. De su matrimonio sólo entre ellos queda odio y rencor y algún detalle que resolver antes de separarse definitivamente: vender el piso que compartían y, sobre todo, solucionar la situación de Aliosha. Cada uno quiere empezar una nueva vida libre de ataduras y compromisos del pasado, y, en una escena escalofriante de discusión entre los padres, ambos rechazan hacerse cargo del niño. La alternativa es ingresarlo en un orfanato, pero temen las represalias de los servicios sociales.
Un plano estremecedor cierra el conflicto: Escondido en la penumbra, tras la puerta del cuarto de baño, Aliosha, testigo invisible de la escena, solloza convulsivamente con el rostro inundado de lágrimas escondido entre sus manos. Unos segundos horrendos que expresan toda la angustia y la soledad desesperada de un niño sin amor. La breve escena presagia la magnitud de la tragedia que se cierne sobre todos ellos.
Al día siguiente Aliosha desaparece. Zhenya y Boris no advierten su ausencia hasta un día y medio más tarde, tal era la frialdad con que lo trataban. Ni con la ayuda de una organización especializada en buscar personas desaparecidas consiguen encontrarlo. Nadie sabe si está vivo o muerto. Al principio, la hostilidad entre Boris y Zhenya es más fuerte que la angustia o la pena, pero, por muy polarizados que estén en su búsqueda egoísta de la felicidad, por mucho que les incomode tener que ocuparse del niño aunque sea para dar con él, van a tener que enfrentarse con el misterio de la desaparición de Aliosha y con su propia miseria. Ante la cruda realidad del hijo no amado y rechazado, el egoísmo absoluto de los padres y sus proyectos de futuro se revelan en toda su sordidez.
La película empieza a finales de un otoño sombrío y desmayado que pronto deja paso a un paisaje invernal congelado, fiel reflejo de los corazones helados de los personajes de la historia. Todas las relaciones son frías, sin amor. Ninguno de ellos da muestras de la más mínima calidez, ni tan siquiera los voluntarios que organizan la búsqueda de Aliosha. Trabajan bien y de forma altruista, pero lo hacen mecánicamente, como si organizaran una estrategia de guerra.
Destaca el personaje de Zhenya, perfectamente encarnado por Maryana Spivak, la madre desnaturalizada que hiela el ánimo del espectador. Junto a ella, Alexei Rozin, como Boris, y el resto del elenco llevan a cabo un buen trabajo en sus respectivos papeles, todos aparentemente carentes de sentimientos. Pero Andrey Zvyagintsev ni los juzga ni los disculpa -aunque tal vez sí los mire con una cierta indulgencia compasiva-, sencillamente los presenta desnudos, con toda su egocentrismo y su vaciedad interior. Hasta que el dolor actúa como revulsivo para remover el último resto de humanidad que les queda en el fondo del alma, aunque no sea más que como una tímida búsqueda de redención.
Una vez más Zvyagintsev hace un trabajo de orfebrería controlando el más mínimo detalle en la pantalla. Bastan algunos breves planos de Aliosha, para que su cara de niño esté presente en toda la película, o en unos segundos el director puede revolvernos el estómago, sin recurrir nunca a los excesos ni visuales ni sentimentales, con una fotografía sobria y con imágenes simples y austeras. Es una obra maestra. Espléndidamente rodada, con un guión magnífico, que sin dejar el intimismo ácido, en las escenas de búsqueda, se convierte en thriller, y con un ritmo que mantiene la intensidad hasta el final.
Aparentemente, la historia se refiere a la sociedad rusa contemporánea, pero el alcance de Zvyagintsev es más universal. Se trata de la falta de amor en nuestra sociedad del siglo XXI. Zhenya constituye el paradigma del hombre moderno para quien los propios deseos y pulsiones constituyen el único código ético de actuación. Pero Zhenya es, a la vez, víctima y verdugo: no ama a nadie porque nadie la ha amado, nadie la ha enseñado a amar (Impresionante la escena en casa de la madre). Es el pavoroso círculo vicioso de la falta de amor. Dice que ama a Anton, pero en realidad se ama a sí misma en él. (Si se puede llamar «amor» al egoísmo, cuando en realidad es un sentimiento al que sólo mueve el interés). Una única luz de esperanza surge de la asociación de voluntarios, que ha nacido para cubrir las necesidades que obvia una administración insensible y corrupta y una sociedad insolidaria. Es la última tenue esperanza de que un mundo mejor podría ser posible… si a la eficacia le unieran la calidez humana.
La película ofrece una visión hosca y desesperanzada de nuestro mundo, donde reina la más fría ausencia de buenos sentimientos. Los personajes que presenta -y que representan al hombre de hoy- han perdido el sentido de la trascendencia, son incapaces de mirar más allá de sí mismos y mucho menos de dirigir la mirada hacia lo alto, hacia el esplendor de los valores, necesarios para tejer una red de relaciones valiosas, y menos todavía para elevar los ojos a lo más alto, a la Trascendencia, donde podrían encontrar respuesta a sus inquietudes y la salvación para sus pobres vidas errantes.
Sin amor golpea sordamente al espectador en lo más profundo del alma. Es nuestra sociedad la que vaga sin rumbo, eso nos concierne directamente. Sin amor, en el sentido genuino del concepto, como ausencia de egoísmo y búsqueda comprometida del bien del amado, la vida, nuestra vida, no tiene sentido. Siempre habrá seres inocentes, como Aliosha, inmolados en el ara del individualismo cotidiano.
Zvyagintsev no sugiere ninguna moraleja, pero, a la salida de la proyección, nada se mira ya con los mismos ojos.