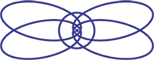[Crítica cedida por Pantalla90]
Primeras luces de la madrugada. Tres jóvenes surfistas desafiando a las olas. Unas horas más tarde, de regreso en el coche, la fatiga vence al conductor y se produce el accidente. Simón no llevaba puesto el cinturón y sufre un traumatismo craneal severo.
En un hospital de El Havre, la vida de Simón pende de una máquina: los daños de su cerebro son irreversibles, pero el resto de sus órganos no ha sufrido ningún daño. Mientras tanto en París, Clara, una mujer de unos 50 años, espera un corazón para someterse a un trasplante, único recurso para poder seguir viviendo.
Desde las primeras secuencias, se hace evidente la maestría de Katell Quillévéré con la cámara para filmar los movimientos de personas y olas, enfrentadas como hombre capaz de burlar la fuerza irracional de un toro, o ambas fundidas como una sola realidad que ondea con elegante vigor bajo una luz azulada. La maravilla cuasi poética del panorama de hombre y naturaleza se transforma en documental en las escenas de quirófano: sin caer en ningún momento en el gore, el foco se detiene en cada detalle del cuerpo desprovisto de la piel que protege la intimidad de sus órganos. Es ahora un ser desvalido, con la vida pendiente de dos órganos simbólicos: el cerebro y el corazón, la inteligencia y el amor. Y con los admirables adelantos de la biomedicina moderna, que permiten transmitir vida de un cuerpo a otro, siguen surgiendo las preguntas metafísicas fundamentales de siempre: ¿Dónde termina la vida? ¿qué es la muerte? El médico hablando con respeto y delicadeza al cadáver bajo las sábanas remite a la trascendencia, a la dimensión finita del hombre y su apertura al infinito, lo concreto y lo sagrado, lo dominable y lo que está más allá de nuestro alcance, lo verificable y la imponencia del misterio.
La historia se desarrolla en solo una jornada -un trasplante exige urgencia-, pero en ningún momento se siente la subordinación de la narración al tiempo de reloj porque Quillévéré introduce hábilmente suaves digresiones en la temporalidad de la acción, para contemplar a los personajes, sus sentimientos, sus inquietudes, sus afectos, sus recuerdos. Todo ello en el presente, sin salir de la línea temporal del argumento, con la única excepción de un flash back: el primer encuentro de Simón y su novia, ella en el tranvía, él sobre su bicicleta. El corazón de Simón era fuerte, lleno de energía para esa carrera cuesta arriba, lleno de amor que lo impulsaba hacia lo alto. Entre dos operaciones a corazón abierto, vemos como ese corazón sigue latiendo solo, desligado de un cuerpo humano. Es un «buen corazón», capaz de dar vida más allá de la muerte.
Reparar a los vivos es una película que celebra la fuerza de la vida y, sobre todo, abre el corazón -del espectador, en este caso- a la esperanza. Porque, como decía el Gaucho Martín Fierro, De Dios vida se recibe, y donde hay vida, hay amor.