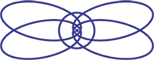[Crítica cedida por Pantalla90] Misako se dedica a escribir y grabar audioguías que describen las películas para las personas invidentes. Se percibe perfectamente que ama su trabajo y busca con mimo cada palabra, cada frase, cada expresión, para procurar explicar en detalle la acción que acontece en la pantalla, y describir minuciosamente objetos, gestos, colores… Sin embargo, las personas encargadas de evaluar su trabajo le reprochan que es excesivamente mecánica en las descripciones y que no se detiene suficientemente en trasladar al público invidente las emociones que provoca la película.
En una de esas sesiones cinematográficas de revisión, conoce a Masaya, un fotógrafo de prestigio que está a punto de quedarse totalmente ciego, que se manifiesta tremendamente crítico con el trabajo de Misako. La casualidad va a reunir de nuevo a esos dos seres fuera de ese ámbito, él afligido por la ceguera inminente, ella angustiada por la madre que está perdiendo la memoria y se está quedando sin recuerdos. Ambos, dos almas solitarias, angustiados entre la ceguera y el olvido, nos ofrecen una reflexión, o tal vez una sensación poética sobre el tiempo, esos momentos que la imagen fija para que los capte la mirada y los retenga la memoria. Por tanto, la imagen cinematográfica no debe limitarse a ser una mera copia fiel de la forma de una realidad, sino que tiene la misión de despertar emociones profundas. Para ello ha de alcanzar la esencia de las realidades y de las experiencias, para ponerlas en relación con el espectador. Todo lo cual supone mucho más que sólo imprimir una huella en la retina. «Lo más bello es lo que desaparece ante nuestros ojos», se dice en la película. Lo más bello es, pues, lo que permanece cuando se ha esfumado la mera forma, lo invisible, la emoción que queda sellada en el alma y le da aliento de vida. Si el séptimo arte sólo transmitiera historias y sólo actuara sobre la razón, por mucha calidad que tuviera la factura de la película, propiamente no sería arte. La obra de arte es todo un ámbito que penetra en lo hondo, establece vínculos con el espectador, llamados a subsistir, tal vez discretamente, en su imaginario.
La cineasta japonesa Naomi Kawase, en su deliciosa película Una pastelería en Tokio, (con el mismo Masatoshi Nagase como actor protagonista), nos ofrecía una metáfora del tiempo en la vida del hombre, con el telón de fondo del transcurso de las cuatro estaciones del año, y mostraba como la comunión del hombre con la naturaleza exige una actitud de contemplación, de acogimiento, de respeto. Hacia la luz invita también a la reflexión sobre las relaciones humanas, la enfermedad, el dolor y la soledad. Pero esta película es menos descriptiva -apenas si llegamos a saber nada de los personajes y de sus vidas- y la trama tiene menos entidad. Kawase sugiere y al espectador le corresponde reflexionar sobre la esencia del hombre y sus relaciones, la esencia de la vida y de la muerte.
Una obra poética muy hermosa, pero tan lenta que puede acabar resultando algo aburrida. Para un público muy minoritario.