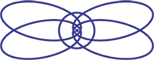LA LEY NO PROTEGE DE SÍ MISMO
La prestigiosa jueza del Tribunal Superior de Londres, Fiona Maye, especializada en derecho familiar, vive tan totalmente dedicada a su trabajo que, por él, ha renunciado a tener hijos y ha acabado descuidando las relaciones con su marido, profesor universitario, que se lamenta amargamente de la distancia de indiferencia que se ha creado entre ambos.
La jueza Maye busca siempre la excelencia en su labor. Es admirable su dedicación y esmero para que sus sentencias sean totalmente justas. Sin embargo, cometió el gran error de moverse exclusivamente en el nivel de lo objetivo eficaz y descuidó los vínculos personales. Su matrimonio está haciendo aguas, a pesar de que su marido la quiere mucho y no se cansa de insistir para intentar recuperar su relación de amigos y esposos.
En ese clima de frialdad familiar y de profesionalidad exquisita, llega hasta la jueza un caso complicado. Los padres de Adam Henry, un joven enfermo de leucemia, no permiten que se le haga una transfusión de sangre, porque son testigos de Jehová y su religión se lo prohíbe. El chico es todavía menor, por lo que está bajo la jurisdicción de sus padres, pero también él está de acuerdo en rechazar que se le transfunda sangre de otra persona, aunque eso suponga el único modo de conservar la vida. Para tener todos los datos de la situación y poder así dictar sentencia con total objetividad y justicia, Fiona quiere hablar directamente con Adam. Entonces descubre, horrorizada, su propia torpeza para desenvolverse en los conflictos humanos, esos que las leyes no pueden resolver. Los problemas humanos solo se solucionan por elevación, pero la jueza Maye no es capaz de dar el salto a niveles superiores, porque su seguridad se apoya en los márgenes estrictos de la normativa.
Como ya hiciera con el film En la playa de Chesil, Ian McEwan elabora el guion a partir de una de sus novelas, en este caso The Children Act, y lo hace de nuevo con acierto. La trama avanza a buen ritmo, manteniendo la intriga y la tensión hasta el momento del desenlace final. Los personajes están bien trazados, sin caer en ningún momento en la exageración facilona, ni la protagonista con su distante frialdad, ni los testigos de Jehová -que razonan con ponderación por qué rechazan la sangre de otra persona-, ni el mismo Adam, que toma las decisiones con madurez de adulto, pero junto al que falta la presencia de un maestro que le ayude a encontrar el gozo de vivir una existencia con sentido.
Emma Thompson lleva a cabo un trabajo extraordinario (Hay que decir, como curiosidad, que en la vida real tiene la misma edad que la jueza que encarna, 59 años). Stanley Tucci como Jack Maye, el marido de Fiona y Fionn Whitehead, en el papel del joven enfermo que conmociona las seguridades de la brillante jueza, están ambos magníficos en sus papeles.
Una película muy interesante, que presenta algunos casos que van a juicio, que suponen dilemas morales que dan que pensar al espectador. Pero, sobre todo, la historia de Fiona Maye suscita una seria reflexión sobre el sentido de la vida y el sentido de cualquier profesión.