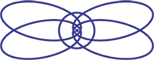LA GRANDEZA DEL PERDÓN
El cineasta Juan Manuel Cotelo está rodando un wéstern que trata de la vieja enemistad entre dos familias. Ha llegado la escena del desenlace. En la calle polvorienta, ante las puertas del «saloon», los vecinos contemplan curiosos el final de la trifulca. Allí están los dos acérrimos enemigos frente a frente. Las piernas separadas, el rostro rígido, la mirada llena de odio, los músculos tensos y las manos listas para sacar la pistola y disparar. Uno matará al otro, sonará la música y fin de la película. Pero Cotelo no se conforma con lo que marca el guion, no se resigna a que todo conflicto termine en venganza. En la ficción, sería el final de la historia, pero en la vida real no sería más que el eslabón de una cadena interminable de violencia. Y el cineasta no se resigna. Así que detiene el rodaje y sale en busca de una nueva posibilidad para acabar con los enfrentamientos.
Curioso documental, con un hilo argumental muy divertido, que va dando paso a una serie de testimonios de personas que han vivido experiencias traumáticas y sobrecogedoras, que encierra una profunda reflexión sobre el perdón. No es una soflama a favor del «buenismo», sino un elogio muy bien fundamentado del perdón de corazón. Si alguien no reconoce su culpa, se arrepiente de corazón y se compromete a satisfacer el mal causado, no se hace acreedor del perdón. Como actitud del corazón, el ofendido puede ser magnánimo, pero esa generosidad sólo puede hacerse operativa desde la aceptación de la justicia por parte del ofensor.
El relato de ficción está hecho en clave de humor, y por momentos resulta francamente hilarante, pero los testimonios reales, expuestos con toda crudeza y sinceridad, son conmovedores. Como el «Gracias al perdón no tengo el corazón amputado. La bomba solo pudo con mis piernas» de Irene Villa, que muestra la sonrisa feliz de quien vive en paz, porque no le cabe el rencor en un corazón tan rebosante de amor. Y el estremecedor relato del francés Tim Guénard, que respondió a la violencia con furia destructiva, hasta que entendió que solo la paz tiene sentido y ahora, dice, no tiene más que un miedo, el «de no amar lo suficiente». Y Shane O’Doherty, antiguo terrorista irlandés, a quien la experiencia le ha enseñado el sinsentido del odio beligerante: «Durante años pensé que la violencia solucionaría el problema de mi país, pero no sirvió para nada». Y la ruandesa tutsi Gaudence y el hutu Martín, que mató a su familia, antes enemigos, hoy «amigos y hermanos». Y los testimonios de los que, en Colombia, llevan el peso de tantos muertos sobre sus conciencias, solo aligerado por el perdón de las víctimas. Y el matrimonio roto, que resucitó el amor a base de perdón.
Son relatos con una carga dramática muy intensa, experiencias de vida estremecedoras, pero que Cotelo consigue mitigar porque los va intercalando con escenas del rodaje del wéstern. Si el objetivo era mostrar con ejemplos reales y actuales el poder sanador del perdón, lo ha conseguido con creces. El perdón demuestra ser la más potente arma de «construcción» masiva, un arma tan poderosa que es capaz de resolver cualquier pugna o enfrentamiento humano. Un arma que nunca falla, como ha quedado demostrado en situaciones muy difíciles en España, Francia, Irlanda, Ruanda, México y Colombia. El arma es gratis, pero hay que ser muy valiente y decidido para usarla. Casi un héroe. Aprender a perdonar y a pedir perdón es aprender a vivir una vida auténtica, carente de resentimientos y dotada de libertad interior. Es la gran lección de la película, un auténtico «happy end».
Una película magnífica, que nos hace pasar un buen rato, con risas y lágrimas a veces simultáneas, pero que da mucho que pensar. Y lo que es más importante, invita a buscar en lo más profundo de nosotros mismos cualquier indicio de culpa o de rencor, para aplicarle de inmediato una buena dosis de ese «perdón sanador».