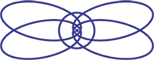[Crítica cedida por Pantalla90]
LAS HUELLAS DEL HORROR
Bilbao, 1977. La banda terrorista ETA secuestra al empresario Javier Arriaga y pide un rescate de 1.000 millones de pesetas. Si no se les entrega el dinero en el plazo indicado, lo ejecutarán. Un salto en el tiempo nos traslada a 2011. Fernando, el mayor de los hermanos Arriaga, después del asesinato de su padre, tuvo que dejar Bilbao por las amenazas de ETA. Ahora él y Amalia, su esposa, residen en Madrid. Iciar, la única hija del matrimonio, trabaja como profesora en Pamplona y vive sola en un pequeño apartamento. Pero la familia va a reunirse de nuevo, ya en Pamplona, ya en Madrid, porque a Amalia le han diagnosticado un cáncer y toda la vida de Iciar va a centrarse en atender a su madre.
Ángeles González-Sinde, directora y guionista, ha hecho una magnífica adaptación de El comensal, la novela autobiográfica de Gabriela Ybarra, nieta de Javier Ybarra Bergé, secuestrado y posteriormente asesinado por ETA en junio de 1977.
El paso del lenguaje literario al lenguaje audiovisual no era tarea fácil en una novela introspectiva, escrita en primera persona. Pero la cineasta ha sabido plasmar el misterio humano de la búsqueda de las raíces y de la verdad de un pasado doloroso, para recomponer las relaciones familiares de las presencias heridas y superar los duelos de las ausencias. Lo que en la novela está sugerido a la imaginación del lector, en la pantalla se muestra poéticamente al espectador.
En el centro de la historia está una mujer, Iciar, y es a través de sus ojos cómo el público va a conocer la historia. La cámara se convierte en la mirada de la protagonista y el espectador queda, pues, situado en su mismo punto de mira, y va a seguir el desarrollo de los acontecimientos con el mismo asombro, la misma incertidumbre y la misma tensión de la joven Iciar Arriaga.
La narración está estructurada en tres tiempos que se entrelazan a medida que avanza la línea argumental. No se trata de un recurso cinematográfico para jugar con tres secuencias de tiempo sucesivas para darles mayor agilidad, sino que es la forma hábil en que González-Sinde penetra en la mente y la memoria de Iciar, donde todo lo vivido está sincronizado porque sus recuerdos traen a la actualidad antiguas vivencias confusas. Iciar quiere conocer su pasado colectivo, el pasado de la familia, para encontrar su propia identidad personal.
La primera etapa se corresponde con el acontecimiento de 1977, el secuestro y asesinato del abuelo a manos de ETA, cuando Iciar todavía no había nacido. De la década de los 90, hay recuerdos muy borrosos de cuando era una niña de unos 7 años, que observaba con ojos grandes lo que sucedía, sin conseguir entenderlo. Ni se atrevió nunca a preguntar ni nadie le dio explicaciones, de modo que los enigmas y los interrogantes permanecieron dentro de ella, esperando ser resueltos algún día. Finalmente, 2011, cuando Iciar tiene que afrontar el dolor de la enfermedad y la muerte de la madre, y quiere saber a qué se deben tantos silencios y esa sombra de amargura que se interpone entre ella y su padre.
Y todavía hay otro espacio temporal, cuando Iciar da vida a su novela para poner orden en su memoria y encontrar sentido en los recuerdos familiares, en su duelo por la muerte de su madre y en el duelo mal resuelto de su padre por el asesinato del abuelo.
González-Sinde nos ofrece una película con base histórica, por cuanto los acontecimientos que narra sucedieron realmente, pero es sobre todo el viaje introspectivo de una mujer, ya tercera generación de aquel tiempo de horror y sangre, que mira hacia atrás, al pasado familiar, para comprender su presente personal.
En Susana Abaitua y Ginés García Millán, que hacen un trabajo magnífico como Iciar y Fernando Arriaga, recae casi todo el peso de la película, pero están bien secundados por Fernando Oyagüez como Fernando Arriaga en su juventud, y Adriana Ozores como Amalia. Iñaki Marimón en el brevísimo papel del empresario Javier Arriaga encarna perfectamente al auténtico Javier Ybarra, víctima de ETA y abuelo de Gabriela Ybarra, autora del libro; transmite bien la dignidad de ese hombre bueno, curtido, profundamente católico, que supo morir con la misma dignidad, con la misma fe y con el mismo amor a los suyos con los que había vivido. Él y Ane Gabaraín, Marcelina, la fiel muchacha de servicio de la familia Arriaga, tienen tal entidad humana, que dejan al espectador con ganas de que hubieran estado más tiempo en escena.
La fotografía de Juan Carlos Gómez es muy bella y el color muy adecuado para los distintos momentos de la película, hasta culminar con esos verdes serenos y apacibles de los paisajes vizcaínos, que dan marco y simbolizan el encuentro sanador del padre y la hija. La música de Antonio Garamendi acompaña bien la acción, pero hay un momento espléndido, cuando el coche de Fernando joven, alternando con el de Iciar casi cuarenta años después, suben ambos, hacia la cumbre donde fue hallado el cadáver del empresario Arriaga. Los dos tiempos se intercalan. Dos personajes, dos tiempos distintos se dirigen al mismo punto en el que van a enfrentarse cara a cara con el dolor. El del primero, el del joven Fernando, un dolor lacerante que le marcará la vida con el duelo de la ausencia del padre, el segundo, su hija, que llega para revivir la historia de su familia, será un dolor lenitivo, será el abrazo del padre y la hija, por fin sin esa sombra oscura que los distanciaba. Y la música, inquietante para la subida al monte, hace avanzar la acción y comunica la desazón de uno y otra, pero al llegar al lugar donde arrojaron el cadáver, como si ya por fin, Fernando e Iciar se unieran en la verdad que restaña las heridas, la música se hace suave y se deja penetrar de delicadeza.
Una película en la que los silencios, los gestos y las miradas comunican tanto como las palabras. Resulta muy agradable de ver y paladear. Y de las que más necesita de la magia de una sala de cine para dejarse impregnar por sus sugerencias, sus símbolos y su ternura.