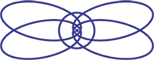Roma, noviembre de 2011. El Papa está a punto de renunciar aunque todavía no se ha hecho pública su decisión. Mientras tanto, la Mafia, miembros del gobierno de la nación y del banco Vaticano están implicados en un macro complejo inmobiliario en las playas de Ostia. Pero la muerte por sobredosis de una prostituta menor de edad, en la habitación de un político comprometido con el proyecto, va a desencadenar un sinnúmero de muertes en enfrentamientos entre familias mafiosas que abortarán el proyecto.
La película es impactante desde el principio, con imágenes de violencia que se suceden sin demasiada coherencia. No se acaba de entender la relación entre ellas, pero la verdad es que atrapa ya en esos primeros minutos. A partir de ahí, Sollima lanza una serie de temas en la mayoría de los cuales luego no va a profundizar: corrupción de políticos, prostitución, drogas, sexo, asesinatos, familias mafiosas, venganzas, ambición sin límites… La película es coral, con personajes variopintos que, como en el caso de los temas, tampoco acaban de ser definidos. No obstante, algunos de ellos son sorprendentes e inquietantes: Manfredi Anacleti, el cabeza de una familia gitana mafiosa, Filippo Malgradi, parlamentario corrupto, Número 8, el violento y poco inteligente jefe de una familia criminal, su pareja, Viola, una drogadicta capaz de matar sin vacilación, la prostituta Sabrina, el mafioso Samurai, Sebastiano…
En ese lodazal de pasiones humanas, no se entiende muy bien cuál es la función del personaje del Cardenal Berchet. Tan sólo interviene en una breve entrevista con Samurai, que en realidad no aporta nada, no tiene ninguna influencia en la historia. Quizá la intención de Sollima sea plantear que toda la sociedad está igualmente corrompida, que la putrefacción invade todos los estamentos, incluso llega al mismo Vaticano. Pero ese objetivo no queda claro. Del mismo modo plantear la renuncia del Papa como un anuncio pre-apocalíptico, el hundimiento total de las creencias y la moral en una sociedad deprava, es un tanto absurdo. Pretender que, a estas alturas, la renuncia de un Papa pueda ser una metáfora de la pérdida de la fe en un mundo a la deriva, es, como, poco iluso y, en todo caso, contradictorio con la experiencia reciente de la Iglesia católica. En conjunto, las escenas o imágenes del Vaticano resultan superfluas, prescindibles y hasta inexplicables. Suburra está llamada a convertirse en serie televisiva y eso puede explicar la profusión de temas y personajes que se podrán desarrollar en un futuro, pero que de momento carecen de sentido.
La película está bien hecha, con una fotografía que consigue crear y transmitir un clima de opresión constante y una música adecuada para ambientar las desazonantes escenas nocturnas y para remarcar los momentos más dramáticos. Pierfrancesco Favino realiza un gran trabajo como Filippo Malgradi, el acomodado político de doble vida, y, en el otro extremo, en el barrio deprimido, Alessandro Borghi hace un Número 8 creíble, por citar algunos, porque todo el elenco lleva a cabo una buena labor.
Suburra era una barrio de la antigua Roma, pero hoy se designa con este término cualquier ámbito en el que reine la inmoralidad y la delincuencia. Sollima proyecta una mirada amarga y desesperanzada sobre un mundo visto como un “suburra”, cada vez más decadente, en el que no hay ni un ápice de amor que pueda redimir a nadie. Un mundo que es víctima de su propia falta de escrúpulos, porque violencia engendra violencia y, al final, quien la hace la paga. Aunque es el mal quien destruye al mismo mal, no hay ni un rayo de esperanza de que el bien pueda resurgir. En síntesis, una película pesimista, de acción trepidante, que atrapa desde el principio y que, a pesar de carecer de profundidad en el relato y en los personajes, consigue encoger el ánimo del espectador.