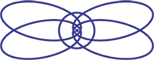Título original:
Was bleibt
Puntuación:
(1 vote)
País:
Año:
2012
Dirección:
Guión:
Fotografía:
Música:
Intérpretes:
Distribuidora:
Duración:
88
Contenido formativo:
Crítica:
Marko Heidtmann es un treintañero recién separado de su mujer. Vive en Berlín desde sus tiempos de Universidad y apenas si visita a sus padres una o dos veces al año. En esta ocasión, va, con su hijo, a pasar un fin de semana a la casa familiar, donde coincidirá también con su hermano Jacob y la novia de éste.
Günter, su padre, le confiesa que acaba de vender la editorial porque ya no es negocio, y que está ilusionado con escribir un libro importante, lo cual le supone un largo e inminente viaje para documentarse. No permite que su esposa vaya con él, así que va a dejarla sola en la casa. Gitte, la madre, que ha sufrido trastornos mentales mal diagnosticados desde que sus hijos eran pequeños, les comunica que desde hace tres meses ha dejado de tomar la medicación, porque quiere ser ella misma y no ver la vida como si fuera un mero espectador. Jacob no puede mantener su consultorio pues no tiene pacientes y no puede afrontar las hipotecas. Su novia está indecisa y no tiene claro su futuro junto a Jacob. En medio de todas esas tensiones contenidas, el pequeño Zowie se esconde permanentemente tras la máscara de carnaval que ya llevaba en Berlín, mientras sus padres discutían. Todo un simbolismo de lo que ha venido siendo la vida de esa familia: cada uno aislándose de los demás.
La situación se complica hasta el punto de dejar dolorosamente patente la fragilidad de las relaciones entre los miembros de la familia. En ese punto, también Zowie se desprende ya de su máscara.
Es indudable que los miembros de la familia Heidtmann se quieren unos a otros, el padre se ha preocupado de labrarse un patrimonio para dejar a sus hijos una situación acomodada, la madre se ha entregado al cuidado de la familia, a pesar de su enfermedad, Marko y Jacob son buenas personas. Pero, propiamente, nunca han creado entre ellos un auténtico encuentro personal. Han vivido juntos y se han cuidado, pero no han creado encuentro. Por eso no ha habido un clima de confianza y sinceridad. Cada uno se ha movido en el ámbito limitado de sí mismo y, desde ese espacio sellado, han tendido algún nexo de relación con los demás, aunque superficial y frágil, sencillamente convencional. Han dado, pero no se han dado; han “cumplido” con sus deberes familiares, pero no se han entregado con amor generoso e incondicional. El resultado ha sido que sus relaciones, también las nuevas que han creado Marko y Jacob, adolecen de falta de solidez y autenticidad. Todos sufren por ello y, faltos de un apoyo afectivo firme, se sienten inestables y desvalidos. El precio del egoísmo y la cicatería en la entrega personal es, ineludiblemente, el vacío de la soledad. Unos y otros se lamentan, se hacen reproches, aunque con poca energía, aceptando pasivamente lo que la vida les depare. Günter parece querer huir hacia adelante, aunque sin cambiar de actitud –“También yo tengo derecho”, exclama–, lo cual no ofrece buenas perspectivas tampoco.
Gitte da la clave de comprensión de la situación familiar cuando dice que no quiere seguir siendo tratada “como un mueble”. Esta es la verdadera relación entre ellos, como “objetos”. Muy preciados, valiosos sin duda, pero solo eso, “objetos”, no personas con las que se entra en relación de intimidad.
La película es lenta, como corresponde a un estado de ánimo desconcertado, a grandes espacios de vacío y soledad, a un sufrimiento sordo, monótono, habitual. La cámara lo va expresando en un silencio pausado, elocuente, casi doloroso. Los personajes están muy bien trazados y el espectador los siente cercanos y hasta, en algún punto, se puede identificar con algunas de sus actitudes. No hay malos y buenos, víctimas ni verdugos, es un cuadro plástico de una familia europea de nuestro tiempo, como tantas hay, un poco a la deriva. No es una tragedia, solo un pequeño drama, sin estridencias, tan lento y suavemente amargo, que nos resulta familiar por la realidad de nuestro entorno.
Günter, su padre, le confiesa que acaba de vender la editorial porque ya no es negocio, y que está ilusionado con escribir un libro importante, lo cual le supone un largo e inminente viaje para documentarse. No permite que su esposa vaya con él, así que va a dejarla sola en la casa. Gitte, la madre, que ha sufrido trastornos mentales mal diagnosticados desde que sus hijos eran pequeños, les comunica que desde hace tres meses ha dejado de tomar la medicación, porque quiere ser ella misma y no ver la vida como si fuera un mero espectador. Jacob no puede mantener su consultorio pues no tiene pacientes y no puede afrontar las hipotecas. Su novia está indecisa y no tiene claro su futuro junto a Jacob. En medio de todas esas tensiones contenidas, el pequeño Zowie se esconde permanentemente tras la máscara de carnaval que ya llevaba en Berlín, mientras sus padres discutían. Todo un simbolismo de lo que ha venido siendo la vida de esa familia: cada uno aislándose de los demás.
La situación se complica hasta el punto de dejar dolorosamente patente la fragilidad de las relaciones entre los miembros de la familia. En ese punto, también Zowie se desprende ya de su máscara.
Es indudable que los miembros de la familia Heidtmann se quieren unos a otros, el padre se ha preocupado de labrarse un patrimonio para dejar a sus hijos una situación acomodada, la madre se ha entregado al cuidado de la familia, a pesar de su enfermedad, Marko y Jacob son buenas personas. Pero, propiamente, nunca han creado entre ellos un auténtico encuentro personal. Han vivido juntos y se han cuidado, pero no han creado encuentro. Por eso no ha habido un clima de confianza y sinceridad. Cada uno se ha movido en el ámbito limitado de sí mismo y, desde ese espacio sellado, han tendido algún nexo de relación con los demás, aunque superficial y frágil, sencillamente convencional. Han dado, pero no se han dado; han “cumplido” con sus deberes familiares, pero no se han entregado con amor generoso e incondicional. El resultado ha sido que sus relaciones, también las nuevas que han creado Marko y Jacob, adolecen de falta de solidez y autenticidad. Todos sufren por ello y, faltos de un apoyo afectivo firme, se sienten inestables y desvalidos. El precio del egoísmo y la cicatería en la entrega personal es, ineludiblemente, el vacío de la soledad. Unos y otros se lamentan, se hacen reproches, aunque con poca energía, aceptando pasivamente lo que la vida les depare. Günter parece querer huir hacia adelante, aunque sin cambiar de actitud –“También yo tengo derecho”, exclama–, lo cual no ofrece buenas perspectivas tampoco.
Gitte da la clave de comprensión de la situación familiar cuando dice que no quiere seguir siendo tratada “como un mueble”. Esta es la verdadera relación entre ellos, como “objetos”. Muy preciados, valiosos sin duda, pero solo eso, “objetos”, no personas con las que se entra en relación de intimidad.
La película es lenta, como corresponde a un estado de ánimo desconcertado, a grandes espacios de vacío y soledad, a un sufrimiento sordo, monótono, habitual. La cámara lo va expresando en un silencio pausado, elocuente, casi doloroso. Los personajes están muy bien trazados y el espectador los siente cercanos y hasta, en algún punto, se puede identificar con algunas de sus actitudes. No hay malos y buenos, víctimas ni verdugos, es un cuadro plástico de una familia europea de nuestro tiempo, como tantas hay, un poco a la deriva. No es una tragedia, solo un pequeño drama, sin estridencias, tan lento y suavemente amargo, que nos resulta familiar por la realidad de nuestro entorno.